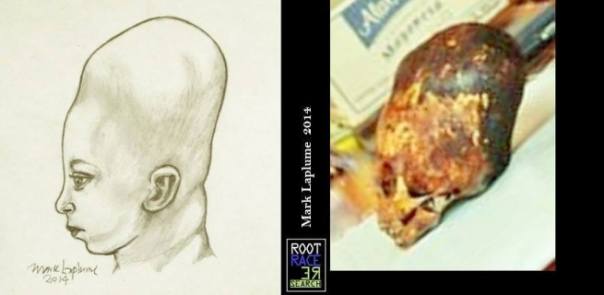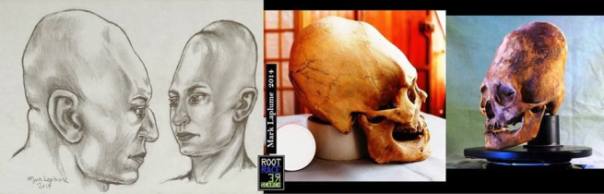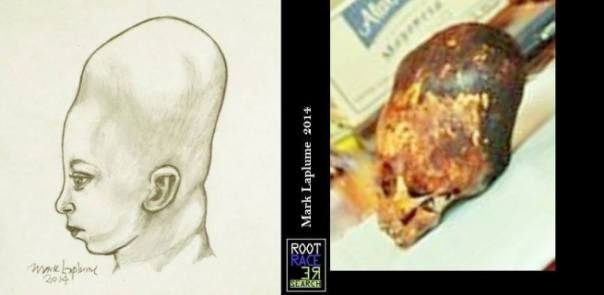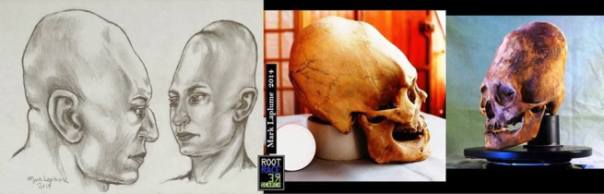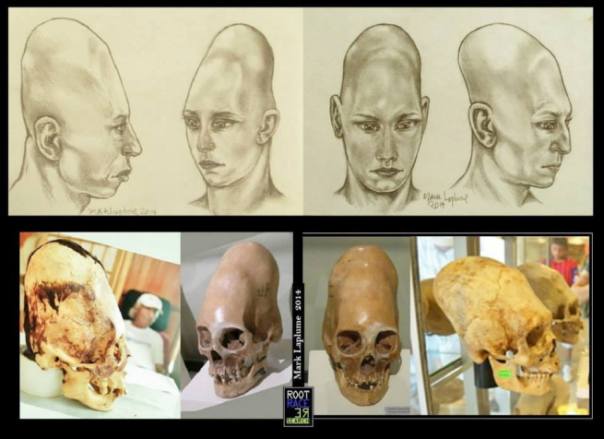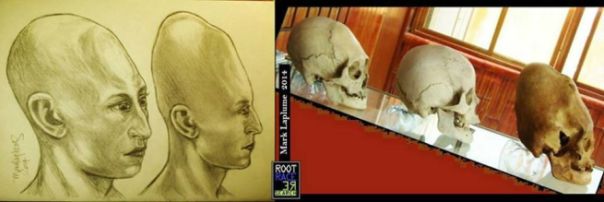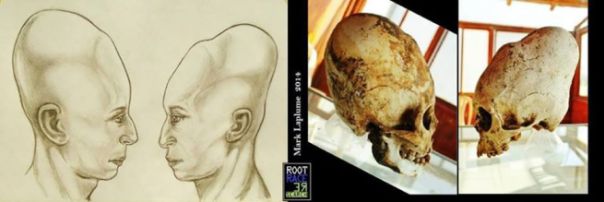Con las palabras del título se refiere Miguel Ángel Portillo a la profundidad y complejidad del pensamiento azteca. En su excepcional obra (que es ya un clásico sobre este tema), “Los Antiguos Mexicanos”, a través de sus crónicas y cantares, demuestra que existe toda una filosofía en sus códices, tradiciones orales y en las construcciones sagradas.
Hablamos de Filosofía azteca, pues en sus planteamientos abarcan toda una concepción mágico-racional de lo divino y de lo abstracto. También de los causales que marcan el devenir en la Naturaleza (Metafísica), de los problemas del hombre en el conocimiento ultérrimo de lo real (Teoría del Conocimiento), de cuáles son los valores y elementos que configuran al hombre como tal y que promueven el encuentro con uno mismo (Antropología y Filosofía Moral), etc.
Su concepción de la Divinidad es muy parecida a la de casi todas las antiguas civilizaciones: hay una deidad que rige sus trabajos, su mística: Huitzilopochtli. Según sus tradiciones, desde las lejanas tierras de Atzlán, sus sacerdotes habrían trasladado la estatua de este Dios, en un peregrinar de más de 150 años. Es el Dios de la Guerra Florida, de la actividad continua, de la victoria que hace florecer el Alma, y de la expansión exterior que procura la conquista de los pueblos que los rodean. Representa al Sol y también al Dios Marte romano. Su divisa, dice Sahagún, es la de un dragón que expulsa fuego por la boca. También se le representa como un colibrí (símbolo del alma) que eleva su vuelo hasta fundirse en la luz de la atmósfera solar. Pero además de esta Divinidad de «Estado», existe toda una concepción filosófica y cosmogónica de un Principio-Uno que gesta todas las cosas, de tradiciones recogidas por los toltecas y que entregaron a los aztecas al ser conquistados por ellos.
Otro concepto de gran profundidad es el de la primera luz (Ceipal) que gesta todas las cosas.
Este Dios es Tloque Nahuaque o Ipalnemohuani. Se le llama Señor (Tlacatle), Dios de la inmediata proximidad (Tloque Nahuaque, dueño de la cercanía –tloc– y del anillo inmenso que circunda al mundo –nahuac–), «Aquel por el que todo vive» (Ipalnemohuani), Noche y Viento (pues como Dios Supremo es invisible como la noche e impalpable como el viento), «El que se forja a sí mismo con el pensamiento» (Moyocoyatzin).
Como todo en la Naturaleza se manifiesta en relación con su opuesto, y la mente humana no puede concebir el uno sin el dos, fue llamado Ometeotl, Dios de la dualidad, que se desdobla en un principio masculino, Ometecutli (Señor Dos), y otro femenino Omecihuatl (Señora Dos), Padre y Madre de todos los seres vivos, que viven en el lugar de la dualidad, el «sitio de nueve divisiones» (los nueve planos de conciencia que dividen la existencia manifestada).
Su pensamiento filosófico está impregnado de poesía y misticismo. Piensan que todos los caminos del hombre se hallan en el seno de lo divino, incluso este lugar, dicen, de corrupción y de tristeza, la Tierra.
Dos son los Dioses que marcan con su vida y hazañas los trabajos que debe realizar el alma para asemejarse más a lo divino, y no volver más a esta tierra:
Huitzilopochtli es la senda de la Guerra mágica, de la Conquista interior. Quetzalcoatl (Serpiente emplumada) es la senda de la Sabiduría y de la purificación del alma.
Huitzilopochtli nace en la Montaña de la Serpiente. Es engendrado por una pluma blanca o una piedra preciosa depositada en el seno de Coatlicue (la de falda de serpientes). Nada más nacer es acosado por sus familiares enemigos, en número de 400 –referencias a la multiplicidad y a la materia, representada generalmente con el número 4–, a los que debe vencer con armas mágicas, dispersar y destruir, incorporando a sus atavíos las armas de los vencidos. Finalmente se yergue victorioso sobre la Montaña de la Serpiente y allí proclama su culto. Representa al Hombre que debe vencerse a sí mismo y superar los múltiples enemigos interiores que tratan de arrebatarle su conciencia y su condición divina.
Quetzalcoatl es un mítico rey de Tula, que en una legendaria Edad de Oro gobernaba con justicia a sus súbditos desde el interior de su palacio templo con columnas de serpiente. «Nunca se le veía en público, sino que vivía en silencio en las sombras de su templo». Pero un día el mago Tezcatlipoca, con un espejo de doble faz, le hechizó. Le hizo ver en este espejo mágico su reflejo material o su doble femenino (Quetzalpetatl, la mariposa de plumas multicolor), de la que se enamoró y con la que mantuvo relaciones sexuales después de embriagarse. Perdida la inocencia, debe trabajosamente convertirla en pureza mediante una serie de trabajos, que incluyen el descenso a los Infiernos y la recuperación de tradiciones mágicas del pasado. Finalmente, se inmola en una pira levantada con sus propias manos y su alma se convierte en la estrella Venus, «el precioso gemelo de la Tierra».
Como la serpiente abandona sus pieles viejas, este héroe-dios nos habla del sendero por el que el hombre, despojándose de todas las impurezas materiales que se le han agregado, vuelve a recuperar su sabiduría primera y luminosa.
Para los aztecas la búsqueda de la verdad, no es simplemente la búsqueda de imágenes mentales que se puedan parecer más o menos a lo real, sino la búsqueda del Ser, de la raíz última, de aquello que otorga la estabilidad. La palabra «verdad» en nahuatl (neltiliztli) tiene la misma etimología que «raíz» o «fundamento».
Según los sabios aztecas, el hombre es la encarnación de una partícula del Espíritu Celeste. El Alma del hombre proviene del Sol y a él ha de volver tras numerosas encarnaciones y pruebas. Por eso al Sol se le llama «el rey de los que vuelven». Su casa es el firmamento y está rodeada de turquesas y de plumas de quetzal de las almas que han regresado a su estado inicial de Unidad.
El hombre en esta tierra es como un «espejismo», como la imagen fugaz de un sueño. Está atrapado en una cárcel de carne y sangre que le impide un conocimiento pleno de la verdad. Dicen sus poetas: «Nadie, nadie, nadie de verdad vive en la tierra». Pues la vida en la tierra es como un sueño del que despertamos con la muerte.
Sí, de un modo más bello y pedagógico que nuestros filósofos nihilistas, muestran la existencia terrestre como algo frágil, perecedero. La vida en la tierra nunca es plena; es, sin embargo, el lugar de prueba, el lugar de aprendizaje y planificación.
Esto hace que la vida sea como un juego en el que sin embargo nos afanamos como lo más importante. La intemporalidad no ha de ser motivo de aflicción y amargura, sino que nos debe ayudar a medir nuestras ambiciones y deseos en este mundo. Podemos convertir mediante el Arte de la Vida esta tristeza y limitación en un gozo sereno.
La tierra es la Casa de las Pinturas. El corazón del hombre es la Galería de las Pinturas, de las escenas de la vida, que como cuadros va atravesando la conciencia humana, viviendo y sufriendo como actores y aprendiendo como espectadores.
La misma pregunta que se haría Calderón en La Vida es Sueño, o Platón al describir a los hombres como un sueño de los Dioses, se hacían los aztecas al referirse al Hombre. El Hombre es un lugar de paso de las almas que vuelven hacia Dios: «¿Acaso son verdad los hombres? Porque si no, ya no es verdadero nuestro canto.»
La tierra es el lugar de separación. En esta tierra, dicen los textos aztecas, corre un viento como afilados cuchillos de obsidiana. Pero también es el lugar del reencuentro de las almas hermanas: «la amistad es una lluvia de flores preciosas». Pero el reencuentro, por desgracia, nunca es definitivo, pues estamos encerrados en la burbuja de nuestra personalidad, de nuestros egoísmos y miedos.
Los filósofos aztecas no se encierran estérilmente en la cárcel de sus razonamientos, sino que utilizan éstos como peldaños para recuperar la conciencia de Dios.
El supremo ideal del hombre y de la mujer nahuatl es ser «dueños de un rostro, dueños de un corazón». En la mujer, además, se añade otro rasgo: «en su corazón y en su rostro debe brillar la femineidad».
Según ellos mismos expresan, su ideal de educación es «la acción de dar sabiduría a los rostros» y «la acción de enderezar los corazones».
El corazón, «yollotl», deriva etimológicamente de la misma raíz que ollín (movimiento), pues en el corazón está el movimiento interno, la voluntad.
Por las fuentes indígenas sabemos de un sistema de educación universal y obligatorio. En el Códice Florentino se indica que entre los ritos que se practicaban al nacer un niño nahuatl estaba la consagración a una escuela determinada.
La imagen del sabio azteca es muy parecida, por no decir idéntica, a la de los antiguos filósofos del mundo clásico. En el Códice Matritense, en que se conservan textos de los informantes de Sahagún, le describen:
Conservamos de ellos también una especie de Teoría del Conocimiento. La verdad es tan sutil e inapresable que salta las definiciones racionales. Tan sólo podemos referirnos a ella con símbolos, con metáforas. El símbolo y el arte, la poesía, es lo que llaman «flor y canto», el único modo de decir palabras verdaderas en esta tierra. Estos símbolos, estos cantos, descienden del cielo, de la inspiración. No son inventos humanos, pues el simbolismo es el lenguaje de la Naturaleza:
«Del interior del cielo vienen
las bellas flores, los bellos cantos,
los afea nuestro anhelo,
nuestra inventiva los echa a perder.»
Es a través del símbolo como el hombre, en un esfuerzo supremo del alma, puede entrever el Misterio, ese Dios que es Noche y Viento. Cada experiencia humana puede quedar reducida a un símbolo. Un camino de símbolos vivos es el peregrinaje del Alma hacia Dios:
«He escuchado un canto,
he visto en las aguas floridas
al que anda allí en la primavera,
al que dialoga con la aurora,
al ave de fuego, al pájaro de los milpos,
al pájaro rojo.»
También es la flor símbolo del alma que se abre como una ofrenda. Como los lotos blancos de las tradiciones hindúes, o el loto azul de los Misterios egipcios, todo lo que en el hombre duerme despierta ante la llamada de la Verdad.
“Brotan, brotan las flores,
abren sus corolas las flores,
ante el rostro del Dador de Vida (…)
¡las flores se mueven!»
Así, los aztecas, con símbolos extraídos de la misma Naturaleza, hicieron inteligible el Misterio. Con huellas de pasos se refirieron a la presencia del Dios Invisible. Con la Serpiente al Tiempo, a la Tierra y a la Sabiduría. Se refirieron al Genio interior (¿la propia alma?) como una imagen, o animal, suspendido detrás, y unido a nosotros por un hilo finísimo.
Con un caracol representaron los ciclos espiralados del tiempo.
Con una cruz, el quincunce, el movimiento interno de todas las cosas, la armonización, el giro y la síntesis de los cuatro elementos. Por un ojo en la intersección de los brazos de la cruz, la conciencia, nacida del impacto del espíritu en la materia. También con la cruz representaron la encarnación del alma en la materia, las pruebas y dificultades que debe superar ésta por encontrarse crucificada.
Con una mano el poder de Dios. Con un espejo que humea, la Naturaleza, inflamada, hirviente, ante la presencia de su Dueño. También al Juez último de nuestros actos, el Karma, el que «siembra discordias».
Con la sangre representaron el fluido etérico que anima todo el Universo. El que alienta en los astros, en el espacio sembrado de estrellas, y el que alimenta y mantiene la vida del hombre.
En una tibia rota y florecida, el sacrificio de lo material para dar luz en lo espiritual (nos recuerda al Platón del Timeo, cuando explica que el Demiurgo encerró en los huesos el alma humana).
En el cuchillo de pedernal, la inexorable voluntad del hombre que rompe sus limitaciones, que trocea su cárcel de carne.
Con el jaguar representaron al Sol haciendo su recorrido nocturno bajo la tierra, patrón de los guerreros.
Y con el águila al Sol en el Cielo, en su elemento propio, reinando sobre la Naturaleza, patrón de los gobernantes.
Con la mariposa multicolor representaron la psique, llena de encantos y belleza, pero frágil y quebradiza.
Con una marmita hirviente, con boca y ojos, la naturaleza del alma encarnada, condenada a vivir en un mundo que no es el suyo, sino un hervidero de pasiones.
José Carlos Fernández
La Filosofía del Pueblo del Sol

![]()
![]()
![]()
![]()